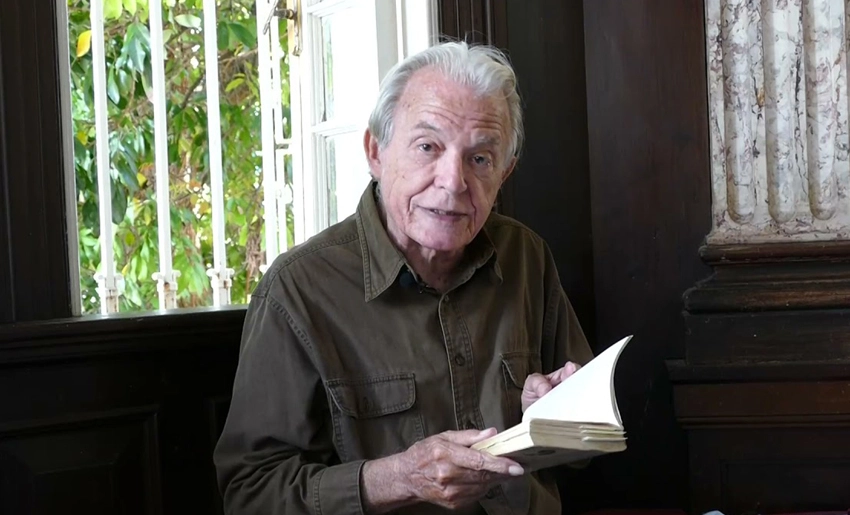Próximo a cumplirse el primer aniversario de su muerte el venidero día 21, a los 87 años de edad, las lluvias que abren las puertas de mayo me sorprenden releyendo la poesía de Antón Arrufat (escritor como pocos a la hora de un oficio sin concesiones en este ámbito insular, y por lo demás, un amigo inolvidable), un orfebre de la creación verbal, capaz de convertir una conversación sobre el libro El siglo de Luis XIV, de Voltaire, en un viaje de prodigios a la manera de las novelas de Julio Verne, un encuentro con lo más insospechado desde los entramados de la historia y sus personajes, testimonio de gran lector.
Verdaderamente inagotables, al repasarlas ya en su lejanía temporal, que no disminuye el afecto, para posibilitar la reminiscencia, aquellas horas y horas de suculentas conversaciones, cara a cara o por teléfono, con la cordialidad lejos de todo artificio, el timbre de una voz distinguida, el donaire en el uso de cualquier referencia por muy humilde que fuera, la simpatía sin desarreglo, y, sobre todo, la curiosidad infinita, son como asistir a una proyección de cine en la sala oscura de la memoria, donde Antón sigue siendo dueño y señor de la literatura en cada ocasión, cuando se trata de lo humano y lo divino.
Aceptar una invitación suya, en el año 2007, para preparar una selección de su obra poética, a publicarse para la Feria Internacional del Libro cubana, que al año siguiente se le dedicaría, me deparó un grato reencuentro con esa parcela —recuérdese que, aparte de ella, frecuentó con similar fortuna, el teatro, la novela, el cuento y el ensayo—, y una posibilidad aún inédita a partir de los títulos La huella en la arena (2001), El viejo carpintero (1999), Lirios sobre un fondo de espadas (1995), Escrito en las puertas (1968), y En claro (1962): hacer una antología con sus poemas donde vibra el cuerpo humano.
Le propuse la idea, y referí la anécdota del italiano Giorgio Vasari (1511-1574) en sus Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, a quien le habían contado que en casa de Piero della Francesca, sus familiares decían que el artista despertaba a medianoche gritando: “Qué bella cosa es la perspectiva, qué bella cosa es la perspectiva…”. Se ratificaba que la belleza, en un cuadro o en un poema, toma cuerpo en la perspectiva y se alza para ser contemplada: el beneplácito fue inmediato para “su antología mía” —como gustaba decirme—, El espejo del cuerpo, publicada por Ediciones Holguín.
Para quien ha leído las dos novelas de Arrufat y su obra de teatro Los siete contra Tebas —nótese en lo más crispado de esta, cuando el coro avizora que hay “…detrás del botín, cuerpos que sueñan /reinar sobre los hombres” —, sabe que el cuerpo siempre precisa lo más íntimo de cualquier evocación: en La caja está cerrada, la casa, el protagonista y la familia se entretejen, para descubrir un ejercicio cuyo fundamento es el tiempo del cuerpo ido, vuelto a visitar desde la escritura, mientras que en La noche del aguafiestas, se transmuta en enciclopedia de los sentidos con el sostén de la memoria.
En alguna ocasión le confesaba Antón al periodista Armando Chávez, en un diálogo publicado en la revista Opus Habana, que “lo primero que tiene que hacer un escritor es luchar contra la escritura, que trata de aplastarlo. (…) Se debe hacer de la literatura una cosa natural, que corra por las venas, tan natural como fumar, el sexo, o como cualquier acto en el cual el cuerpo se sienta absoluto y supremo”. Así, en su obra, hay tres líneas corporales: la literatura como algo natural, la inclinación humanística, y la ironía; las tres pueden ubicarse por sí solas o entrecruzarse en los giros más insospechados.
Tales coordenadas fueron constantes de Arrufat, y ello se comprueba hasta sus dos últimos libros, Vías de extinción —Premio de Poesía Nicolás Guillén 2014—, y La ciudad que heredamos —Ediciones Cubanas, 2019—, dos títulos que cierran su obra con energía; el primero, un claro y sosegado examen del paso de los días, que anhela “la serenidad de los clásicos” —según expresa él mismo—; y el segundo, un audaz despliegue narrativo —enriquecido con fotos de Omar Sanz, adentrándose en la intimidad del texto—, que se entrelaza con apuntes de ensayo y fracciones de crónica, para mirar a fondo La Habana.
A propósito de los recuentos que se afirman en sus dos títulos finales, escojo de una entrevista que le hiciera para mi libro de conversaciones con trece escritores cubanos, El sabor del instante (Ediciones Holguín, 2016), unas palabras suyas muy rotundas: “Un escritor de ochenta años tal vez pudiera alcanzar cierta claridad (…) que se consigue forcejeando con las sombras de la escritura, que son tal vez sombras de la realidad (…). La escritura, me refiero a la literaria, es una aventura, un no saber, un partir hacia esas sombras, y se debe aceptar el hecho como inexorable”.
A lo largo de su escritura poética, se configuran los avatares del cuerpo, con la suficiencia de una mirada convertida en guía de posesión bifronte: el ojo fotográfico se encarga de la mirada exterior, en pos de paisajes y objetos; y el ojo pictórico se ocupa de la mirada interior, a favor de vehemencias y remembranzas. En el primero, una evidencia que da fe del poeta como peregrino sosegado, mientras en el segundo, la certidumbre de aquel como espectador incesante del cuerpo y sus circunstancias. Peregrino en las huellas del cuerpo y espectador en sus límites más ardientes.
En un poema de acento tan melancólico y belleza tan diáfana como es “Yo andaba suspirando, lloroso y vagabundo”, nacido de Zenea, y sin olvidar al Darío de “Metempsicosis”, el poeta se autorretrata: “Me vi desnudo —al fin— /con un vaso de ron en mi cabeza, /bailando en equilibrio en un salón elegante. /Fui un hoplita —lo juro— enamorado /de su coraza, su casco y su lanza, que adoró su corcel —bestia, caballo—, /y fui por tanto, nueva —o tradicional— /Pasífae, amante del toro nocturno. /Ignoro qué sangre bulle en mí, /pero me siento a veces un príncipe africano, /con gran pene y un arete en la oreja”.
O cuando rinde homenaje a uno de sus autores favoritos —“¿sabe una cosa, Eugenio?… Nunca estoy mucho sin releer algo de Conrad”, me confesaba Antón—, el gran escritor inglés de ascendencia polaca que escribiera novelas legendarias como El corazón de las tinieblas, Lord Jim, Nostromo, y Victoria, en un texto donde memoria y lectura se trenzan, Shadow-Line, título del relato homónimo de aquel, La línea de sombra, sobre un joven marino, su inicial y accidentada navegación: “…y tu cuerpo parado, el espacio /sin peso, ni grosor, ni tiempo, /unido a la espera. /Lejos, lejos /dijo la boca amarga”.
En el poema que da título al libro cuya selección su autor me confiara, El espejo del cuerpo, en gesto inolvidable que tanto alienta y reconforta, el poeta se pregunta: “¿Cómo sé que he vivido? / ¿La memoria, la señal /imprevista de la memoria? / ¿Vendrá ella, testigo solitario, /a confirmarme la vida?”… Los versos finales vienen a ratificar sus atributos a través de accidentada geografía: “Sólo el cuerpo intenta /seguir siendo el mismo”. El poeta frente al espejo se convierte en la escritura que lo descifra: tal es la fortuna que nos ha legado Antón Arrufat y su poética del cuerpo.
Lea también: Antón frente al espejo
- Maggie Mateo regresa como narradora - 20 de mayo de 2025
- Adiós a Mario, discípulo de Don Miguel - 16 de abril de 2025
- El detective salvaje y la traductora insumisa - 6 de abril de 2025